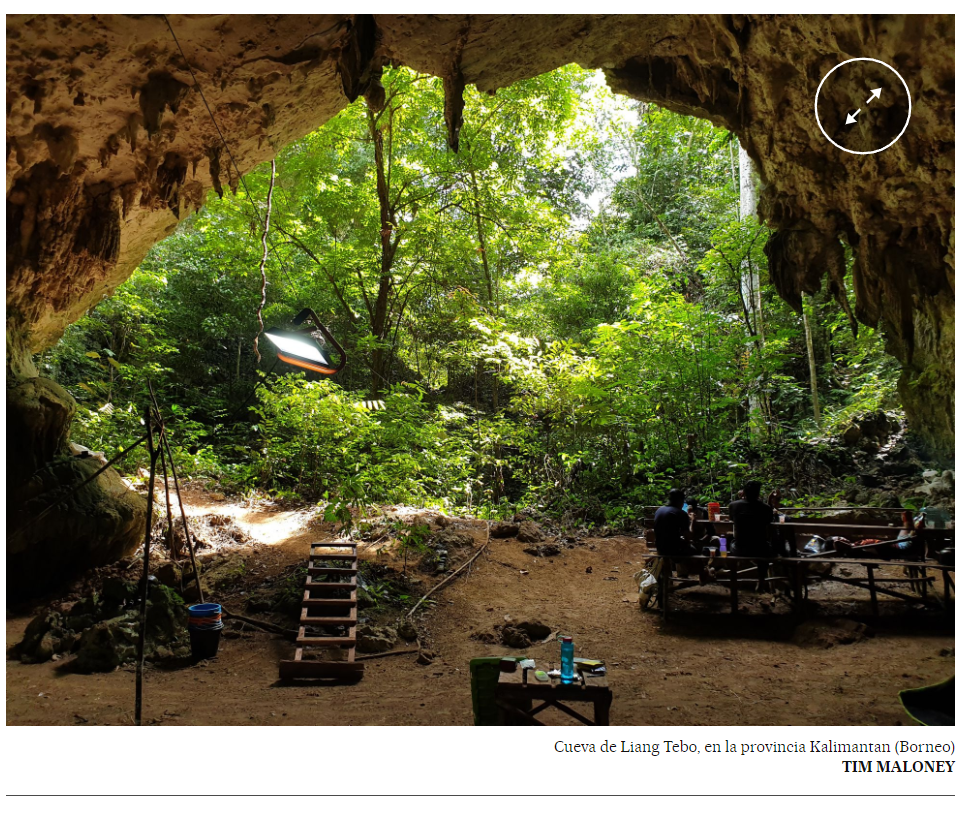Encontrado en un desierto peruano, solo el esqueleto del ‘Perucetus colossus’ pesaba más de siete toneladas, el triple que el de la ballena azul
Hoy es un desierto de arena, pero hace 39 millones de años el valle de Ica, en el sureste de Perú, era todo mar. Y en ese mar nadaba el animal más pesado del planeta. Solo se han encontrado unas vértebras, costillas y parte del hueso pélvico, pero las primeras pesan más de 100 kilogramos cada una y las segundas miden 1,4 metros. Los autores del hallazgo, publicado en la revista científica Nature, estiman que el esqueleto completo de esta ballena debería pesar hasta tres veces más que el de la ballena azul, el mayor animal de los conocidos hasta ahora. Apoyados en la ratio entre masa ósea y masa total de otras especies de ballenas, calculan que este cetáceo pudo pesar hasta 340 toneladas. Las ballenas azules rara vez superan las 150 toneladas. A la nueva criatura la han llamado Perucetus colossus, de Perú y ballena (cetus, en latín). Colossus no hace falta traducirlo.
El primer hallazgo, el de una vértebra fosilizada, se produjo en una loma a pocos kilómetros del oasis de Samaca y a 15 kilómetros de la actual línea de costa. Su autor fue Mario Urbina, del Museo de Historia Natural de Lima, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Urbina llevaba años buscando en el tórrido desierto restos de grandes vertebrados marinos. Les costó excavar el primero, al que siguieron otras 12 vértebras, todas de lo que sería la parte baja del lomo y la zona lumbar, cuatro costillas y el hueso coxal derecho, que uniría la pelvis con una extremidad inferior que ya, como animal marino, no tenía. Por la posición en el estrato, los paleontólogos estiman que este ejemplar de P. colossus vivió y murió hace entre 39,8 y 37,8 millones de años. Pertenecería a la familia de los basilosáuridos, los primeros cetáceos exclusivamente marinos, mamíferos que cambiaron la tierra por el mar hace unos 50 millones de años.
Como recuerda Giovanni Bianucci, de la Universidad de Pisa (Italia) y uno de los autores del trabajo publicado en Nature, el P. colossus no es el animal más grande de los descubiertos hasta ahora. “Los más grandes son la ballena azul (Balaenoptera musculus) entre los vertebrados marinos y algunos saurópodos extremos (como el Argentinosaurus) entre los vertebrados terrestres”, recuerda. Pero sí debía ser el más masivo. Partiendo del tamaño y peso de los huesos encontrados, los científicos estiman que el esqueleto completo debería pesar entre 5,3 y 7,6 toneladas. Y con este rango y sabiendo la masa esquelética de otros cetáceos, que ronda entre el 2,2% y el 5% de su masa total, calculan que este coloso pesaría entre 80 toneladas como mínimo y 340 toneladas como máximo. El valor medio que obtienen en todas las comparaciones arroja un peso medio de 170 toneladas, superando así a la ballena azul, que muy rara vez supera las 150.
La clave para todos estos cálculos está en los huesos. No se trata solo de que con ellos se pueda estimar el peso, la forma y el volumen del animal. Es que con solo esas pocas vértebras y costillas se pueden saber detalles claves de la vida de esta enorme ballena. Y es que, como dice Bianucci, no son unos huesos habituales: “Ningún cetáceo, vivo o extinto, tiene huesos tan pesados y voluminosos”. Todos los cetáceos existentes, incluidas las ballenas más grandes, comparten una característica: las apófisis, esos trozos de hueso que sobresalen de las vértebras, son relativamente delgadas. Pero las apófisis vertebrales de la P. colossus son comparativamente enormes, muy gruesas. En medicina, a esto se le llama paquiostosis, pero no es una patología, en este caso forma parte del diseño evolutivo del animal.

Por dentro, los huesos de esta ballena también son muy diferentes. Hans Thewissen, de la Universidad Médica del Nordeste de Ohio (Estados Unidos), es experto en la morfología de las ballenas. No relacionado con el nuevo descubrimiento, ha escrito en Nature un artículo analizando el hallazgo, en el que realiza una comparación que ayuda entender la relevancia de la osamenta del coloso: “El corte transversal de un hueso de mamífero se parece a una baguette en cuanto que tiene una corteza dura y sólida (el hueso compacto) que rodea un interior esponjoso (el hueso trabecular)”. La mencionada paquiostosis se traduce aquí en que la parte compacta ha crecido a costa de la trabecular, con la consiguiente densificación del hueso. Las vértebras y costillas de la P. colossus tienen otra particularidad que en otros animales (y los humanos) es un problema: osteoesclerosis, donde el aumento de densidad de los huesos se hace a costa de la médula que llevan en el centro.
El resultado final de este desarrollo óseo particular es un esqueleto muy pesado. En tierra eso sería un problema y solo lo tienen animales con hábitos acuáticos, como el hipopótamo. En el mar, solo hay unas pocas especies de mamíferos con huesos tan grandes y pesados. Se trata de los sirenios, lejanamente emparentados con los elefantes. Solo quedan cuatro especies vivas, tres manatíes y el dugongo. Su hábitat y forma de nadar sería, según los autores del estudio, sería muy similar al de estos animales, llamados popularmente vacas marinas.
“Ningún cetáceo, vivo o extinto, tiene huesos tan pesados y voluminosos”
Giovanni Bianucci, paleontólogo de la Universidad de Pisa, Italia
“El esqueleto de P. colossus muestra una adaptación típica de los animales buceadores de aguas costeras poco profundas, como es el aumento de la masa ósea”, cuenta el investigador del Museo de Historia Natural de Stuttgart (Alemania) y autor sénior de la investigación, Elí. “Esto implica que el esqueleto es más pesado en este animal en comparación con sus parientes cercanos. Tenemos la combinación de un aumento de la compacidad (todas las cavidades internas de los huesos se llenan con más tejido óseo) y cada hueso también engrosa, debido a las capas adicionales de tejido óseo depositadas en la superficie externa de los huesos. Esto le da a los fósiles esta apariencia increíblemente hinchada”, añade. Así que a diferencia de las grandes ballenas actuales que viven en mar abierto, “el peso óseo extra debe haber afectado a la flotabilidad general del animal (como el cinturón de plomo de los buceadores), dándole la densidad global adecuada para permanecer en aguas poco profundas”, termina Amson.
El descubrimiento de esta ballena en el desierto peruano abre también otra vía de investigación. Aunque desde sus inicios en el mar hubo cetáceos grandes, especialmente alargados, el gigantismo de animales como el cachalote o la ballena azul es relativamente reciente (hace unos cinco millones de años). El nuevo coloso, con sus 20 metros y sus posibles 340 toneladas, supone retrasar en casi 35 millones la aparición del gigantismo en el mar. En cuanto a su dieta, al no haber encontrado aún la cabeza, el misterio se mantiene. Los autores sugieren que podría ser un carroñero, atrapando todo lo que caía al fondo. Consultado por email, Thewissen coincide: “Dado que debe haber pasado mucho tiempo en el fondo del océano, su comida probablemente se encontraba allí. Tal vez animales enterrados, camarones y peces. Las ballenas grises excavan en el fondo del océano en busca de alimento”.
Los paleontólogos peruanos han abierto una campaña de financiación para que Mario Urbina, quien encontró la primera vértebra de la P. colossus, termine de rastrear en el desierto lo que falta de esta y otras ballenas, para poder alojar como se merece al animal más pesado del mundo.
Fuente: El País/ Miguel Ángel Criado.
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/SA7HF6ZCZNF7JO64T4DGMMM5PI.jpg)