El ensayo ‘Historia de los pueblos bárbaros en Europa’ disecciona las grandes migraciones que durante la Antigüedad cambiaron la forma de vida del Continente y cuyo rastro se mantiene en la cultura actual

El ensayo Historia de los pueblos bárbaros de Europa(Almuzara, 2023), de Gonzalo Rodríguez García y Daniel Gómez Aragonés, es un excelente libro divulgativo. No porque desvele nuevos datos sobre las grandes migraciones indoeuropeas que se produjeron a partir del segundo milenio a. C hasta la Edad Media por todo el continente, sino porque clasifica, ordena, etiqueta, diferencia y cataloga ―con una prosa sencilla y amena― el maremágnum cultural e incluso étnico (los alanos, los hunos o los sármatas no eran de origen germánico como el resto de bárbaros) de los pueblos que hicieron frente a las legiones romanas durante seis siglos hasta el saqueo de Roma en el año 387 a. C.. “Es decir, de cómo la Europa bárbara de Viriato, Numancia, Boadicea o Breno formará parte fundamental de nuestras raíces premodernas. Y junto a Roma y su legado, y los propios episodios de esas guerras de conquista, con Roma asediando al líder galo Vercingétorix en Alexia o a los astures quitándose la vida en el monte Medulio antes que rendirse, decanta un patrimonio identitario y espiritual que atañe a todos los europeos. Sean de una latitud u otra”, escriben.
Los autores parten de la premisa de que “griegos, romanos, celtas y germanos son quizás los cuatro pilares más importantes de las raíces de Europa. Y los celtas y lo germanos son pueblos paradigmáticos de esa Europa bárbara que a lo largo de la Antigüedad se enfrentó a Roma en una dialéctica civilización versus barbarie”. En el siglo V a. C., en lo que se conoce como “Era Celta”, o momento de su máxima expansión, este mundo migró desde la Europa central, en dirección Este a Oeste, hasta alcanzar las islas británicas, la Galia interior y la fachada atlántica y Norte de Hispania. Su potencia militar desbordó, incluso, el valle del Po, en la actual Italia, y saquearon la mismísima capital del futuro imperio, “una humillación tan grande, que quedará tan honda en el recuerdo que Roma nunca lo olvidará y estará presente cuando siglos después los romanos golpeen el corazón de la Galia de la mano de Julio César”. Por el Oriente europeo, cruzarán los Balcanes, alcanzarán Macedonia y Grecia, atacarán el santuario de Apolo en Delfos en el año 279 a. C. y concluirán su marcha hacia el Este adentrándose en Turquía, donde serán conocidos como gálatas.
Pero la imparable expansión de Roma irá siempre en detrimento del mundo celta hasta su prácticamente desaparición, un pueblo que “sobrevivirá solamente en los finisterres atlánticos, y mayormente, como sustrato de un rico folclore y tradición popular”, que, a la postre, terminó calando en el imaginario popular con las leyendas medievales relativas al mundo artúrico, el mago Merlín, la Tabla Redonda, Morgana o la Dama del Lago. “Leyendas sin las cuales literalmente no se puede comprender el universo mítico de la tradición europea y su legado”.
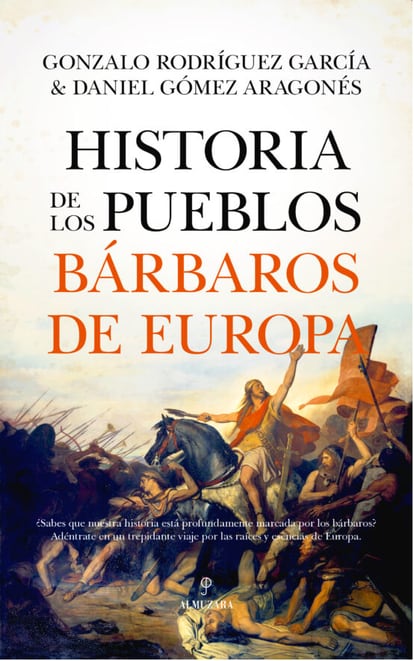
Los autores hacen especial hincapié en el mundo céltico hispano, que compartía los mismos valores que el resto de los pueblos europeos con idéntica raíz histórica. Así, destacan la enorme y crucial importancia que para ellos representaban algunos valores, como el perdón o la libertad para sus enemigos, algo que el universo romano no compartía, provocando dantescas matanzas en ciudades ya indefensas, sin importar si se trataba de ancianos o niños. “Llegado el momento, sin embargo, [el general Galba] rodeó a los lusitanos [que habían depuesto las armas tras un pacto] con un foso y envió a sus soldados para que los aniquilaran a todos: hombres, mujeres y niños, aprovechando que estaban desarmados”, escribió escandalizado el historiador grecorromano Apiano.
El ensayo reconstruye, igualmente, los últimos momentos, antes de inmolarse, de numerosas tribus de toda Europa ante la posibilidad de una enorme derrota militar. Durante las guerras astur-cántabras, por ejemplo, “Roma sitiará la montaña misma [monte Medulio, en León] rodeándola con un foso descomunal de 23 kilómetros de largo (tan grande con el de César en Alexia). Desde ahí aislará y cercará la última resistencia astur, que había decidido refugiarse en lo alto del monte para resistir hasta quitarse la vida antes que rendirse. La escena misma de los astures cercados, celebrando el banquete final, en el que podemos imaginarlos despidiéndose unos de otros, muriendo juntos tras festejar su vida, y afirmando en dicha muerte que se dan a sí mismos su honor, comunidad y dignidad frente al poder de Roma en una escena de una fuerza poética arrolladora”.
Imágenes semejantes se repiten en Numancia, Sagunto (en esta ocasión ciudad íbera cercada por el cartaginés Aníbal Barca), la batalla de Watling Street (60 d. C), entre celtas britanos y romanos. De esta última, las fuentes clásicas describen a la reina britana (Boadicea o Boudica) ―una mujer que encabezó el levantamiento contra Roma y que terminó por arrastrar a decenas de miles de descontentos― como de “apariencia terrible, mirada fiera y voz áspera; una gran melena rubia le caía hasta las caderas, y en torno a su cuello un torque de oro”.
A punto de expulsar a las legiones de Britania, Boudica se topó, en el último y decisivo momento, con la genialidad y la tecnología romana. Perdió la fundamental y última batalla, y Boadicea, siguiendo la tradición celta, se suicidó; no sin antes ―tal y como recoge el historiador Tácito― pronunciar un discurso. “Habéis aprendido mediante la experiencia cuán distinta es la libertad de la esclavitud. Habéis probado lo uno y lo otro, habéis aprendido qué gran error cometisteis al preferir una tiranía importada a vuestro modo de vida tradicional, y habéis llegado a dar cuenta cuán mejor es la pobreza sin amo, a la riqueza en la esclavitud”.
Para los autores del ensayo, los íberos, el otro gran pueblo “peculiar y misterioso” que ocupaba la franja mediterránea peninsular, “encajan perfectamente en las culturas europeas de la Edad del Hierro y están imbuidos así de los paradigmas heroicos y de la tradición guerrera propios de las culturas del Hierro. Su cultura y su lengua, sin embargo, no puede ser incluidas en la gran familia de las lenguas indoeuropeas. Del mismo modo que su cultura material y religiosa no es la de los celtas, ni de tampoco de ningún otro pueblo bárbaro, ni puede ser considerada sin más en un tronco común de pueblos mediterráneos no indoeuropeos; etruscos, minoicos, pelasgos…”.

Para Rodríguez García y Gómez Aragonés, los íberos no son, por tanto, “asimilables ni a celtas, ni a germanos, pero tampoco a griegos, romanos, fenicios, etruscos o númidas norteafricanos. “Todo ello cuando a día de hoy, la ciencia genética, parece seguro que puede incluir a los íberos entre los pueblos protoindoeuropeos del Occidente europeo. Pueblos caracterizados por el marcador genético R1b. Elemento secuencial típico del mundo céltico y en general de indoeuropeo de la fachada atlántica de Europa”. Es decir, mantienen los autores, su linaje en apariencia no sería muy distinto del de los protoceltas del noreste de Hispania o de Britania (emigrantes provenientes de las primeras oleadas del segundo milenio a. C. ), aunque su lengua no se indoeuropea y su cultura posea rasgos propios sin paralelo en el mundo celta. “Por ejemplo, el culto a la mujer de poder, con esculturas como al Dama de Elche o Baza”.
Un estudio genético de la Universidad de Oxford desveló que la “huella genética de los españoles del siglo XXI viene caracterizada por el factor R1b, con una media del 70% para el conjunto del país, un marcador genético característico de Gales, Escocia e Irlanda, siendo inexistente en otras poblaciones asentadas en la península Ibérica como godos o árabes. “Desde el punto de vista genético, somos fundamentalmente descendientes de ellos, de los celtas. Siendo así que en gran medida aquellas gentes de la Dama de Elche, de los toros de Guisando, del monte Medulio o de las huestes de Viriato no han dejado de ser nuestros abuelos. Y, sin lugar a dudas, nadie estrena la vida y el mundo, y todos somos fututo de un largo linaje”, aunque este sea un inmenso mar donde confluyeron todo tipo de razas y culturas, la celta la primera, dicen.
‘Historia de los pueblos bárbaros de Europa’
Gonzalo Rodríguez García y Daniel Gómez Aragonés.
Editorial Almuzara (2023).
400 páginas.
Precio: 20,85 euros.
Fuente: El País/ Vicente G. Olaya.

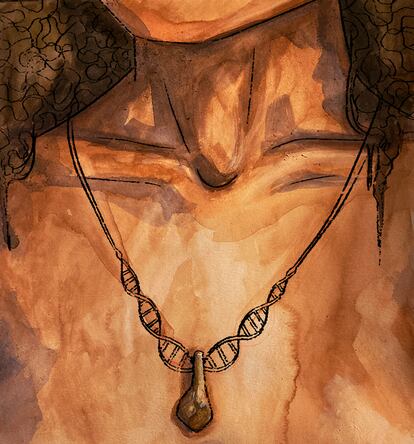
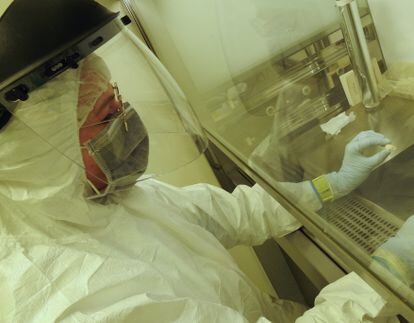
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/PLV4QR3OFJBQRH7JTLSO2R4DA4.JPG)





