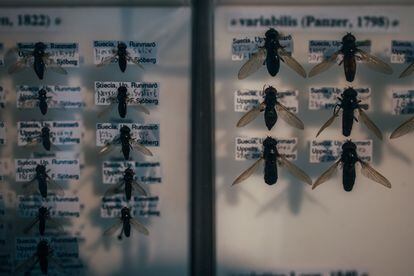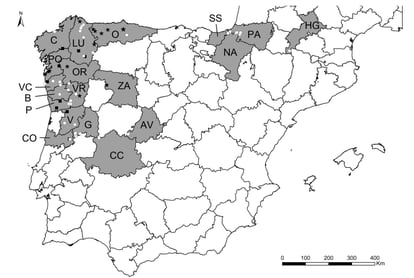Uno de los mayores invernaderos de Sudamérica, paisajismo en California, vergeles salpicados de obras de arte y otras sorpresas verdes esperan en estos espacios al aire libre perfectos para cualquier pausa y para los amantes de la botánica

Excéntricas composiciones de cáctus y ágaves en medio del desierto, frondosos jardines tropicales en las islas del Caribe o un jardín lineal entre rascacielos de Manhattan. También cementerios ajardinados donde la belleza convive con la muerte. A continuación, proponemos un decálogo con ideas verdes y refrescantes para viajeros amantes de los jardines que desvelan espacios desconocidos en el continente americano. Gestionados por aficionados jardineros millonarios, por comunidades indígenas o por los propios municipios, todos estos espacios al aire libre tienen en común la belleza y la originalidad.
High Line (Manhattan)
Este jardín urbano no es realmente un jardín. En realidad, el High Line de Manhattan es el reflejo del espíritu de una comunidad, de un grupo de neoyorquinos que se movilizó para salvar de la demolición esta línea de ferrocarril en desuso del West Side, para reacondicionarla en beneficio de la naturaleza y de los habitantes de Nueva York. El recorrido, a nueve metros de altura sobre el tráfico, brinda a los vecinos y turistas la oportunidad de hacer una pausa en medio del bullicio. Inaugurada en 2009, ha sido inteligentemente ajardinada con plantas nativas, con varias zonas a lo largo de sus 2,3 kilómetros que meten la naturaleza en la Gran Manzana.
Inspirándose en las vías férreas abandonadas que son invadidas por flores silvestres, arbustos y hierbas, los paisajistas idearon un diseño que rinde homenaje a las especies autóctonas de la región y a la propia estética salvaje de la naturaleza. El High Line son 22 zonas, plantadas con arreglo al microclima reinante en cada tramo del paisaje industrial (lluvioso y ventoso; abrigado y soleado). Son como un libro de texto sobre las especies indígenas de Nueva York. Podemos estar atravesando un bosquete de abedules grises y guillomos arbóreos que toleran la sombra y, pocos pasos después, un tramo con plantas perennes heliófilas. Mientras tanto, revolotean en el paseo polinizadores y aves que dan vida a todo el conjunto.

Su magia está también en los elementos del paisaje urbano anteriores a su creación, como las curvas del antiguo trayecto ferroviario y ángulos de edificios míticos o el ladrillo de construcciones antiguas. Ya sea para correr, pasear o cuidar las plantas como voluntario, y aunque en determinados momentos llega a estar demasiado lleno, caminar por este paseo elevado permite una mirada diferente sobre el ritmo de Nueva York.
Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis
El paseo por este jardín es un viaje, de planta en planta, por toda Colombia. El mayor jardín botánico del país sudamericano no es solo un refugio del ajetreo de Bogotá, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis es también un viaje a través de las plantas, árboles y hierbas medicinales colombianas. Desde pinos, palmeras y plataneras hasta unas 4.000 especies de orquídeas, procedentes de las cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta o la costa.
Lo más representativo del jardín es el futurista Tropicario, el mayor invernadero de Sudamérica, que consta de seis cúpulas acristaladas: una para exposiciones temporales y cinco que recrean entornos botánicos del país. Al penetrar en el bosque húmedo tropical se tiene la sensación de que, pese a estar en un espacio cerrado, caminamos bajo un dosel verde envuelto en brumas. Este entorno contrasta con el bosque seco tropical, donde predominan cactus, suculentas y otras plantas desérticas, y con el superpáramo, una región por encima de los 3.960 metros sobre el nivel del mar. Las fotografías de gran formato que cubren las paredes transportan a esta zona de picos nevados y vegetación resistente.

Hay también varias zonas al aire libre que pueden ser exploradas. La Rosaleda es un mar de fragancias, y se puede sentir la brisa bajo las esbeltas palmeras. Por los caminos van apareciendo helechos y flores, un herbario y gran variedad de árboles que protegen del sol y de los frecuentes aguaceros bogotanos. El jardín toma su nombre del botánico español José Celestino Mutis, que encabezó la Real Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Aunque la biodiversidad que encontró ya era conocida por los pueblos indígenas, Mutis fue el primero que dejó constancia documental de esta riqueza natural y la reveló al mundo. Hoy el jardín continúa siendo un importante centro de investigación sobre los ecosistemas del país. La planta emblemática del jardín es el clavellino, una trepadora autóctona denominada Mutisia clematis en su honor.
Brookgreen Gardens (Carolina del Sur)
Los Brookgreen Gardens tienen todo el encanto de lo sureño y un punto de surrealismo. Quien entra en estos jardines en el sureste de Estados Unidos puede imaginarse dentro de un sueño: una avenida de colosales y retorcias encinas siempre verdes y cubiertas de musgo y, en la distancia, la estatua de un joven que lucha con un caballo encabritado. Estamos en el jardín con la mayor colección de estatuas figurativas del país. Fundada por Archer y Anna Hyatt Huntington, en 1931, esta propiedad de 36 kilómetros cuadrados protege una zona de la región del Lowcountry de Carolina del Sur con marismas, encinas, pinos de Virginia y lugares míticos del antiguo pueblo gullah geechee, un jardín botánico, galerías de arte, una ruta histórica y un zoo.

Las encinas siempreverdes son autóctonas del sureste de EE UU, donde abundan los ejemplares grandes y antiguos. En estos jardines, su majestuosa avenida de las encinas se transforma en diciembre durante la Noche de las Mil Velas, cuando estos árboles de más de 250 años se iluminan, adornados con guirnaldas de luces blancas que oscilan bajo las ramas y proyectan su brillo sobre el musgo. La gente, bien abrigada, bebe sidra caliente y se fotografía bajo los árboles señoriales. Todo el mundo se desea buena suerte bajo los musgos colgantes, envueltos en un cierto halo fantasmagórico. Durante esta celebración, la avenida se convierte en el centro de todo, y desde allí se ilumina la colección de magnolias, palmas de abanico y estatuas, todo realzado con las velas y las luces de colores.
El jardín está lleno de estatuas, como las siete que representan a Diana. Una de ellas, la Diana Cazadora, es un bronce de tamaño natural que corona una columna que emerge de un estanque ajardinado entre la entrada y la avenida. Esta obra, una de las más de 2.000 que hay repartidas, fue tan famosa que se utilizó en 1925 como insignia de una famosa marca de coches. Pero hay más dianas, como una que corre tensando su arco con un perro a los pies.
El otro gran atractivo de estos jardines es la ruta del Lowcountry, un recorrido inmersivo por una pasarela entre pinos de Virginia y encinas cubiertas de musgo. Esta ruta nos lleva a conocer al pueblo gullah geechee (conocidos como gullah en Carolina del Sur y geechee en Georgia), descendientes de los esclavos de África occidental y central que trabajaban en las plantaciones de la región. Los gullah geechee conservan su peculiar lengua y cultura criolla, y en la rotulación y los textos explicativos del sendero se va contando su historia.
Hunte’s Gardens (Barbados)
Damos un salto hacia el Caribe, donde el clima anima a muchos aficionados a la jardinería y muchas islas mantienen bonitos jardines botánicos o paisajísticos. Es el caso de los Hunte’s Gardens, una antigua plantación azucarera en el corazón de Barbados. Podría ser un simple jardín tropical en un sitio peculiar, pero el veterano horticultor Anthony Hunte siempre huyó de los convencionalismos. En un espectacular agujero cárstico en la antigua plantación de Castle Grant, Hunte’s Gardens ha convertido unas tierras antes dominadas por el monocultivo industrial en uno de los rincones más encantadores de la isla. El microclima de esta cueva resulta muy singular, y Hunte lo ha aprovechado al máximo para plantar una asombrosa variedad de flores sobre un fondo de vegetación exuberante que trepa por las empinadas paredes.

Todo se adapta a un anfiteatro natural, cubierto por palmeras reales de 120 años con troncos robustos de un blanco grisáceo que se yerguen hacia el cielo y estallan en un mar verde en lo alto. Las copas de los árboles filtran la luz solar y, como reflectores, la dirigen hacia distintos puntos. Los visitantes reciben una cartulina con casi 100 especies para que intenten localizarlas; pero de entrada es mejor guardarla y contemplar el paisaje, todo un espectáculo realzado por la suave música clásica que pone el octogenario propietario y DJ.
Desde la vía de acceso varios senderos, unos de piedra y otros de grava, bajan hasta lo más profundo del jardín, coloreados por orquídeas y alegrías que lo llenan de intensos rosas, púrpuras y naranjas. Escondidas tras helechos y bromelias surgen de entre el follaje esculturas de piedra y curiosas antigüedades, de forma que el visitante se siente como un cazador de tesoros explorando un mágico mundo tropical.
Aunque el jardín tiene solo 1,2 hectáreas, su trazado está lleno de remansos escondidos: por todas partes, ramales del sendero conducen a minijardines dispuestos en torno a relajantes elementos de agua, esculturas o espectaculares grupos de heliconias. En muchos de estos jardincitos se han instalado bancos y sillas entre la vegetación, rincones ideales para leer un libro, hacer un pícnic o, sencillamente, sentarse en medio de tanta exuberancia.
Naa’Waya’Sum Coastal Indigenous Gardens (Canadá)
Tofino parece el fin del mundo. Este pueblo en la provincia canadiense de la Columbia Británica debe su nombre a un español: el cartógrafo, matemático y oficial naval español Vicente Tofiño de San Miguel (1732-1795). Queda apartado de la tierra firme de la Columbia Británica, pero aun así muchos viajeros hacen el esfuerzo de desplazarse hasta aquí para gozar de este rincón de Canadá.
Tofino se asienta en un bosque lluvioso costero, y los Naa’Waya’Sum Coastal Indigenous Gardens son un proyecto conservacionista impulsado por los tla-o-qui-aht. Dan protagonismo a las plantas tradicionales y la cultura de la región, y ofrecen actividades coordinadas por los indígenas.

Los antiguos Tofino Botanical Gardens se abrieron al público en 1997 con una combinación de bosque lluvioso y plantas cultivadas. Su fundador, George Patterson, conservó la propiedad de estos jardines junto al mar hasta 2021, cuando vendió los terrenos a una organización indígena: el Programa de Innovación de Zonas Indígenas Protegidas y Conservadas (IPCA). El objetivo del IPCA es combinar la tradición indígena con la ciencia moderna para promover el conservacionismo y la acción climática. En Tofino, este jardín botánico (cambió de nombre en 2022) se está convirtiendo en un foco de activismo climático. La visita apoya este proyecto y permite conocer la importancia de estas tierras para las comunidades locales.
Naa’Waya’Sum, nombre indígena del jardín, proviene de la palabra nuu-chah-nulth que designa los bancos de cedro donde los viejos comparten sus conocimientos con las jóvenes generaciones. A los visitantes se les anima a sentarse en el jardín para respirar el aire del bosque lluvioso y gozar de su paz y tranquilidad. Bajo altos cedros y abetos, una red de senderos atraviesa el bosque y bordea el mar, y durante el paseo se recorren pequeñas parcelas con plantas medicinales y ornamentales. En el jardín suelen trabajar tallistas nuu-chah-nulth, y los visitantes pueden observarlos en su tarea, hacerles preguntas y aspirar el olor de la madera mientras sus creaciones cobran forma. A lo largo de los senderos se van emplazando las esculturas de piedra y de madera modeladas por estos artistas.
Mount Auburn Cemetery (Cambridge, Massachusetts)
En lo alto de una loma, todo respira romanticismo bajo los bosques de robles del Mount Auburn Cemetery: es un jardín y un arboreto, pero también la última morada de casi 100.000 personas. Inaugurado en 1831, fue el primero de los cementerios ajardinados de Estados Unidos. Antes, los muertos recibían sepultura en los camposantos de las iglesias, cada vez más insalubres. Dos bostonianos eminentes, un médico y un profesor de Botánica de Harvard propusieron una solución: un camposanto donde las tumbas pudieran coexistir con árboles y arbustos; así se solucionaría el problema del espacio y la muerte parecería menos aterradora.
Hoy resulta imposible pasear por estos caminos arbolados sin meditar sobre la mortalidad. Muchos de estos árboles —robles blancos y hayas, gingkos y sauces llorones, arces y pinos— están aquí desde hace muchas generaciones, y aquí seguirán dando sombra a las tumbas, mausoleos y monumentos. Pero Mount Auburn no es un lugar deprimente. En primavera, el aire huele al perfume de rosas, lilas, azaleas, glicinias, madreselvas y peonías. En verano, las capillas acogen cuartetos de cuerda y artistas. En otoño, los pavos salvajes se pasean por los senderos. En invierno, los niños gritan en los montículos de la nieve recién caída.

Lo más nuevo de este espacio es el jardín de Asa Gray, que establece un vínculo entre el cementerio y el mundo exterior con sus 170 especies de plantas de Asia oriental y el este de Estados Unidos, fruto de la labor del botánico que le da nombre. Más allá, las agujas y vidrieras de la Bigelow Chapel ponen una nota de dramatismo, mientras que la Story Chape,l de estilo rural inglés, supone un suave contrapunto. Los kilómetros de senderos que culebrean a través de prados, jardines y bosques invitan a reflexionar, pero también a fijarse en detalles a veces frívolos. Nos entristecemos al ver un cochecito de piedra que recuerda a un niño, pero el amor se renueva con una romántica carta grabada en una lápida y la cita en la tumba de un payaso del siglo XIX mueve a la risa.
Desert Botanical Garden (Phoenix, Arizona)
Hay que romper las ideas preconcebidas que tengamos sobre flora del desierto: en el Desert Botanical Garden de Phoenix conviven los ágaves y cáctus, organizados en instalaciones artísticas sorprendentes. Este jardín de Arizona es una obra de arte, como una performance en la que las plantas y las estructuras juegan con el visitante.La travesura aparece pronto en el Sonoran Desert Loop, una de las cinco rutas temáticas que discurren por las 22 hectáreas de jardines cultivados. Mientras se camina, la escena empieza a parecerse a la fiesta más loca de la ciudad: los brazos de los saguaros dan la bienvenida, las pequeñas chollas oso de peluche son una peluda explosión de júbilo, los ocotillos bailan a su aire, las tuneras traman algo… ¿Y el puñado de elegantes pitayas dulces? Bueno, esas se han equivocado de fiesta, pero se apuntan a cualquier juerga, si no hace mucho frío. Aparte de su elegancia, algunas de estas pitayas dulces tienen una historia detrás: son cactus rescatados, porque fueron salvadas de la actividad destructora de la minería en otros puntos del Estado. Gracias a la misión del jardín, proteger la flora del desierto, aquí medran desde entonces.

¿Otro detalle surrealista? Las flores de cactus, que empiezan a aparecer a mediados de febrero. Puede ser una solitaria flor blanca en lo alto de un árbol o las flores de colores en otro rincón, pero son como prodigios visuales que rompen la monotonía.
Para completar el panorama, en el Butterfly Pavilion aletean unas 2.000 mariposas y también el arte está muy presente en el jardín: todos años, de octubre a finales de mayo, se instalan obras de algún artista prestigioso. Deslumbrantes trabajos en vidrio soplado, sensuales esculturas, instalaciones siempre heterogéneas que complementan la desnuda majestuosidad del desierto. Con independencia de su propósito, todas las instalaciones añaden lo mismo: realzar estéticamente el paisaje y dotar de un poco de glamur a las montañas cubiertas de maleza y las extensiones de plantas del desierto. Lo mejor de todo: cuando las colinas rojas se encienten al atardecer y las flores reflejan la última luz del día, entonces el espectáculo es insuperable.
The Butchart Gardens (Victoria, Canadá)
En estos jardines situados en la isla de Vancouver, cerca de Victoria, la capital de la Columbia Británica, lo más espectacular es el paso de las estaciones. Cada una dibuja un paisaje completamente diferente, desde la floración otoñal de los cerezos hasta las luces navideñas. Y a la belleza botánica se añade una historia interesante. Este lugar fue el sueño de Jennie Butchart, que transformó la cantera y la fábrica de cemento que poseía con su marido Robert en los jardines más espectaculares de la región. En 1904, los Butchart llegaron a Vancouver para fundar una cementera y explotar los depósitos calizos de la región. En aquellos terrenos construyeron su casa, a la que llamaron Benvenuto, y Jennie empezó a trabajar con un paisajista japonés en el diseño de un jardín nipón. En 1909, agotados ya los depósitos calizos, Jennie abordó la tarea de crear un jardín rellenando la cantera, que se convertiría en el jardín hundido. Nueve años tardó en terminarse esta parte que hoy consta de 150 parterres con una fuente de 21 metros en un extremo. Desde el mirador se divisan todos los árboles de flor y parterres de plantas anuales, y se aprecia la extraordinaria intuición de Jennie para la jardinería.

Los Butchart continuaron ampliando su creación, y de una pista de tenis surgió el jardín italiano donde hoy se puede descansar tomando un helado. En la rosaleda plantaron 2.500 rosales de 280 variedades. Las plantas exóticas y los cuidados parterres dan a los jardines una apariencia geométrica, pero entre la vegetación y los árboles subsisten elementos que recuerdan que se camina por un bosque lluvioso costero. Al recorrer los senderos bordeados de flores es posible imaginarse en otra época, cuando los parterres se podaban con mimo y se paseaba entre las flores, quizá bajo una sombrilla o un Fedora para protegerse del sol de la tarde. Y para rememorar aquellos tiempos, nada mejor que un té servido en la antigua casa de los Butchart.
Aunque su diseño se inspira en los vergeles europeos, The Butchart Gardens se encuentran en la tierra tradicional de los indígenas wsáneć, como recuerdan los dos tótems labrados por tallistas aborígenes para celebrar el centenario de los jardines. Aunque Robert falleció en 1943 y Jennie, en 1950, el legado familiar y los jardines perviven con su tataranieta Robin-Lee Clarke, la actual propietaria.
The Huntington Botanical Gardens (San Marino, California)
The Huntington Botanical Gardens fueron creados en 1919 por Arabella Huntington y su tercer marido, el magnate ferroviario e inmobiliario Henry E. Huntington. El matrimonio era inmensamente rico y coleccionaban ávidamente arte, libros raros y, particularmente Henry, plantas. Con los años, las plantaciones de su rancho en el sur de California evolucionaron desde simples huertas hasta impresionantes colecciones de orquídeas, cactus y especies raras y curiosas de todo el mundo.

Hoy podemos recorrer el jardín japonés, parando para ver con detalle los bonsáis y las piedras suiseki. Pero también podemos pasear a la sombra de 90 especies de palmeras procedentes de regiones áridas y subtropicales del mundo. El jardín de cactus posee una de las colecciones más grandes y antiguas de planeta. Con una extensión de algo más de 50 hectáreas, los 15 jardines temáticos del Huntington, resultado de más de un siglo de entrega a la horticultura, transportan a los visitantes por climas diferentes. Lo mejor es quizá seleccionar solo algunos jardines y dedicarles un día sin prisas, confiando en poder volver. La sección más reciente es el jardín chino, el mayor fuera de China, cuyos pabellones están unidos por gráciles puentes. Menos conocida, pero igual de fascinante, es su colección de cícadas, un fósil viviente que se remonta centenares de millones de años atrás y se propaga por las semillas de sus piñas.
Más allá de las flores, los amantes del arte y las humanidades deben dejar tiempo para las colecciones ajenas a la botánica, con tesoros como una Biblia de Gutenberg y libros de Marco Polo en la Huntington Library, y obras de Edward Hopper y Thomas Gainsborough en el museo de arte.
La Paz Waterfall Gardens Nature Park (Costa Rica)
En Costa Rica, buena parte del país puede considerarse un jardín tropical, pero además hay algunos vergeles en su estricto sentido, como La Paz Waterfall Gardens Nature Park, una suerte de oasis para que los paseantes se sientan como protagonistas de un cuento de hadas. Escondido en la ladera del volcán Poás, estas 28 hectáreas de terreno ondulante entre los 1.200 y 1.500 metros fueron en su día un rancho de ganado, caballos y cabras. El suelo volcánico y el clima frío no eran propicios para la mayoría de las plantas tropicales, y las frecuentes lluvias se llevaban todo por delante menos los especímenes más resistentes; pero, cuando el estadounidense Lee Banks compró la propiedad en la década de 1990, quería un jardín. Banks y sus empleados reunieron miles de jengibres, heliconias y otras plantas tropicales, y siguieron las normas para conservar estas delicadas bellezas pero, a los pocos meses, casi todas habían muerto. Decepcionado, Banks las arrancó y, siguiendo el consejo de sus vecinos, plantó especies adecuadas a aquella altitud como calas, cannas, hidrangeas y papiros de montaña. Todas salieron adelante, y luego añadió bananos de flor y docenas de especies de raras bromelias de altitud que le regalaron los vecinos. Un año después se produjo una sorpresa: varias de las plantas tropicales rebrotaron bajo las otras plantas. Banks las clonó, las dispersó por el jardín y vio cómo prosperaban.

Pero La Paz es algo más que un jardín. Las plantas fueron solo el principio. Con los años, Banks añadió un hotel de cinco estrellas (The Peace Lodge), tres restaurantes, dos piscinas, un estanque de truchas y un centro de rescate de animales con la fauna más representativa del país. Hoy, los visitantes pasean en un observatorio de mariposas, atraen a los colibríes hasta los comederos y observan cómo los jaguares devoran carne fresca. A través del bosque corre un sendero flanqueado por micro-orquídeas y jalonado de plataformas asomadas a cinco cascadas de 20 a 37 metros de altura, que pueden contemplarse desde todos los ángulos. La incorporación más reciente es un spa de dimensiones catedralicias junto al lago, con yoga, meditación y salas de vapor, que se llena a diario de jengibres y heliconias, porque las flores tropicales nunca descansan.
FUENTE: DIARIO EL PAÍS / LONELY PLANET


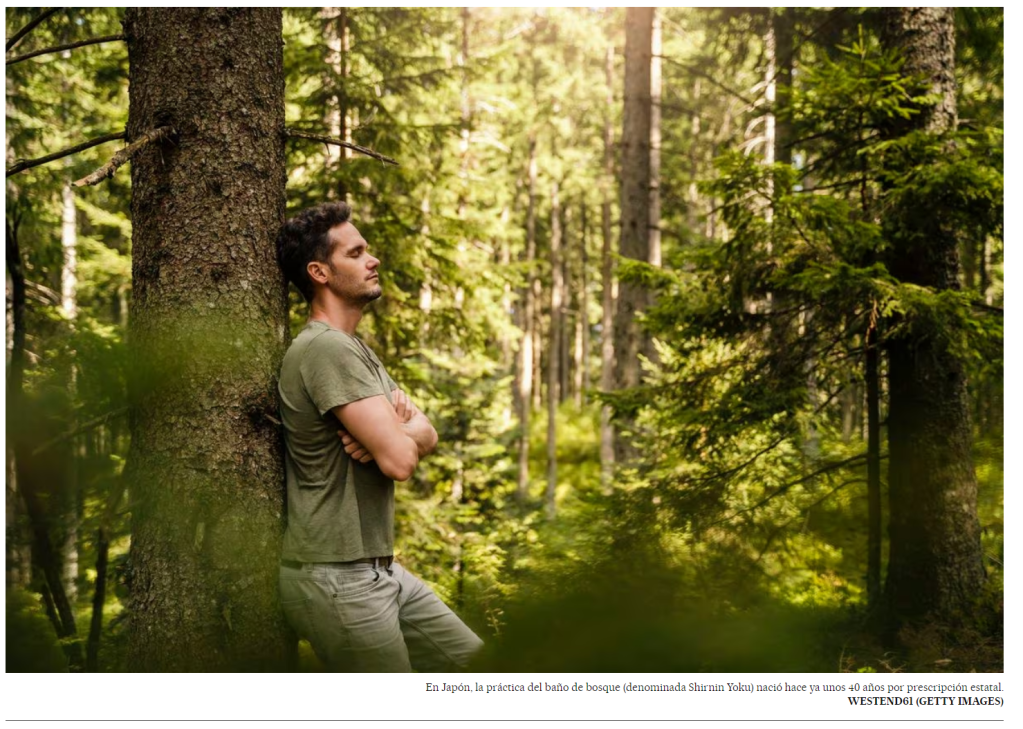


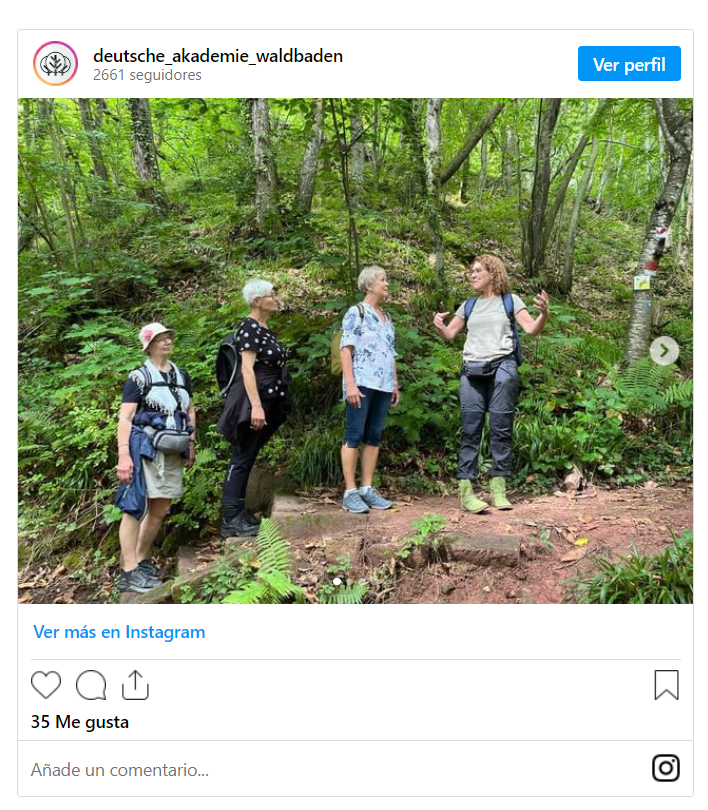
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/FJUAMHUXERC7HNUEYHPGSGY5UY.JPG)