Los arqueólogos excavan la mayor fortaleza altomedieval de Europa y demuestran que en el siglo XIV se levantó otra más pequeña en su interior para hacer frente de forma efectiva a los ataques
/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/2ZT4AWV2KJHZRNX3IO4MRCWALE.jpg)
Era una fortaleza tan enorme ―sus murallas se alargaban 1,2 kilómetros flanqueadas por 28 grandes torres― que sus ocupantes en el siglo XIV decidieron levantar un castillete, de menores dimensiones, en su interior porque no podían abarcar todo su perímetro defensivo. La sorprendente fortificación de Gormaz (Soria), la más grande de las construidas en el siglo X en Europa, ha caído bajo la lupa de los expertos Manuel Ángel Hervás (Baraka Arqueólogos) y Manuel Retuerce (Universidad Complutense de Madrid), que en el estudio La intervención arqueológica de 2022 en el patio de armas de la fortaleza de Gormaz, publicado por la revista Mantua, han destapado aspectos totalmente desconocidos de esta mole pétrea levantada por el califa Abderramán III para defender la frontera norte de Al-Ándalus. Han desvelado, por ejemplo, que dadas sus gigantescas proporciones su defensa resultaba sumamente complicada, a pesar de levantarse sobre un escarpado cerro de 130 metros de altura. Como se necesitaban abundantes tropas en su interior para cubrir todo su perímetro, fue tomado sucesivamente por cristianos y andalusíes. Las excavaciones han proporcionado, además, el hallazgo de numerosos objetos militares y de la vida cotidiana de sus sucesivos moradores, entre ellos monedas medievales cristianas, una brigantina (coraza) del siglo XIV o XV o cerámica islámica.
La impresionante edificación militar de Gormaz se levanta sobre un cerro amesetado largo y estrecho. Desde su altura, se distingue el río Duero por el sur, oeste y norte. Su excepcional ubicación permite distinguir en lontananza toda la comarca, incluyendo el Moncayo, los Picos de Urbión y el Sistema Central en los días despejados. Fue construida sobre una primera fortificación emiral de tierra y se convirtió en “cabeza de puente” y epicentro de la defensa de la frontera contra los pujantes reinos de Navarra y Castilla. Se caracteriza fundamentalmente por su particular configuración, que se adapta con precisión a la abrupta topografía irregular del otero. Es visitable ―conserva la alcazaba, torres, puertas califales y muros de más de 10 metros de altura― y a sus pies se alza un pequeño centro de interpretación del románico, ya que toda esta parte de la provincia de Soria luce numerosas iglesias de este periodo histórico.

Con el califa Al-Hakam II (915-976) conoció uno de los periodos de mayor esplendor. Pero entre 940 y 965 fue ocupado por los cristianos, que lo perdieron a continuación ante las tropas musulmanas del general Galib. En 1047, fue conquistado de nuevo por Fernando I de Castilla. Su primer alcaide fue Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid Campeador(1081). En el siglo XIV, a causa de las guerras civiles entre Pedro I y sus hermanos, se reforzaron distintas zonas y se le añadieron almenas prismáticas. Con los Reyes Católicos se convirtió en cárcel.
Los arqueólogos analizaron el año pasado 114 metros cuadrados de su superficie y profundizaron hasta los 1,91 metros en el sector central de la fortaleza, el área que se sitúa entre el patio de armas y el alcázar. Los resultados han confirmado tanto la fase de construcción emiral de tierra como la califal, de mampostería y sillarejo, así como una tercera que se extiende en el interior de la fortaleza y que se corresponde a otro castillo más pequeño y cuadrangular levantado por los cristianos.

“La nueva intervención arqueológica ha documentado modificaciones de gran calado en la estructura defensiva del recinto, acometidas en el contexto de las guerras civiles castellanas del siglo XIV”, señala el estudio. “Dichas reformas son legibles no solo en el interior del área excavada, sino también en los restos de muro de su entorno, pues se identificaron varias reformas, tanto en el sistema de acceso al interior de la fortaleza desde el sur como en la distribución interna del sector central, con nuevos edificios de carácter defensivo intramuros y con una gran torre interior”, detalla Manuel Retuerce.

Todas estas edificaciones configuran un cuadrilátero de alrededor de 60 metros de largo por unos 30 de ancho, con dos torres, una en el sureste y otra en noreste, “lo que remarca su vocación defensiva”. Un muro cerraba transversalmente todo el espacio. “Como hipótesis de trabajo a contrastar en futuras intervenciones, planteamos la posibilidad de que dichas estructuras se correspondan con recintos defensivos interiores, a modo de atajos, construidos en el siglo XIV para facilitar la defensa de la plaza durante alguna de las guerras civiles libradas entonces. Es posible que las tropas acantonadas en el interior no fuesen lo suficientemente numerosas como para garantizar por sí mismas la defensa de todo el perímetro amurallado y que, en consecuencia, se tomase la decisión de sectorizar el espacio intramuros por medio de recintos defensivos internos más pequeños”, indica Retuerce.
Además, al excavar los arqueólogos hallaron, entre otros objetos, el borde de una urna celtibérica ―lo que atestigua una ocupación bimilenaria del cerro―, un ataifor (plato) de época califal, cazuelas, una moneda de época de Fernando IV (1295-1312) acuñada en Cuenca, otra de Alfonso X (1221-1284), fragmentos de ollas y cazuelas cristianas del siglo XIII, importantes cantidades de huesos de ovicápridos y bóvidos, dos escápulas de bóvido con letras grabadas en árabe, fragmentos de cerámica como ollas, tapaderas, jarros vertedores, jarritos, cántaros, cantarillos y escudillas de adscripción cultural cristiana (siglos XIII y XIV), así como dardos de ballesta, clavos, pasadores y placas de hierro. Además de todos esos materiales, destacan los expertos, se recuperaron dos placas de una brigantina de entre los siglos XIV y XV.

De los 393 testimonios cerámicos inventariados, la gran mayoría (305, el 77,6% del total) posee una cronología bajomedieval, del siglo XIV o XV. Anteriores a este periodo se localizaron cinco fragmentos de la Edad del Bronce (1,27%), uno de la del Hierro (0,25%), 24 celtibéricos (6,10%), un fragmento de terra sigillata hispánica (0,25%), otro posiblemente de época visigoda (0,25%), 13 andalusíes y 43 de los siglos XIII y XIV.
En definitiva, concluye el estudio, se ha podido documentar en el interior de la fortaleza “la fachada oriental de un edificio de grandes proporciones, de naturaleza defensiva, construido en el siglo XIV, intramuros del recinto islámico precedente, a modo de atajo o sectorización de este último, y del que hasta el momento no se tenía ninguna referencia”. Porque el castillo era de tales proporciones, pensaron sus moradores, que uno más pequeño lo haría más defendible. Y dieron en la diana. Nadie volvió a tomarlo.
Fuente: El País/Vicente G. Olaya.






/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/K6BCKOAS5RG4XCMV7EMAUD7TFQ.jpg)

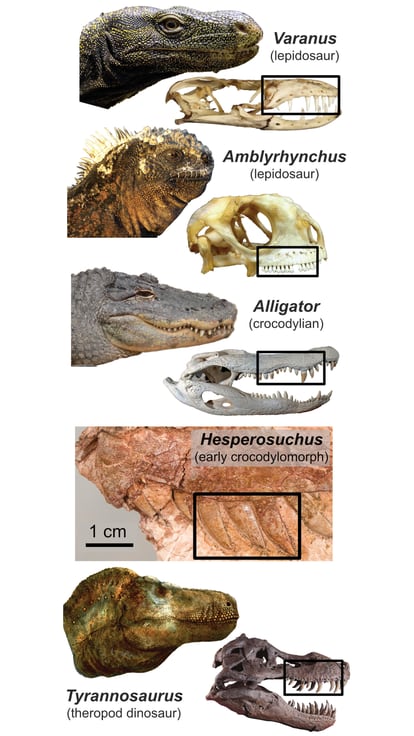



/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/prisa/NIDE52I5KNDUHB7MSA6ZYD3B2Q.jpeg)


